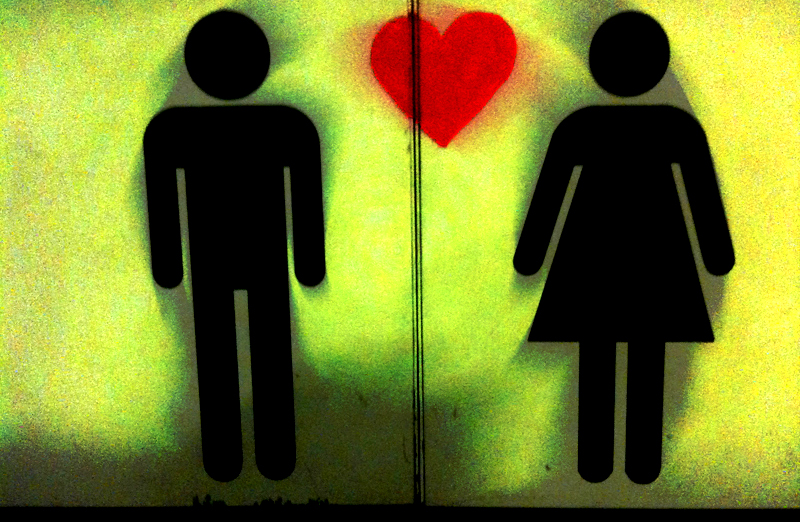Por: Mtra. Heidy Serrano López
El amor es una construcción social. Habrá muchas maneras de contradecir esta afirmación y muchas más de desenmascararla: porque nadie tiene injerencia en nuestros sentimientos, porque las personas tienen la capacidad y astucia de identificar sus emociones, porque somos autónomos, porque es imposible que la sociedad determine lo que los sujetos deben sentir, porque los sentimientos son esa cosa que ni nosotros podemos controlar, por lo tanto, son ingobernables.
Pensando de esta manera hemos llegado a creer que las circunstancias socioculturales de nuestro entorno están desligadas totalmente de la manera que tenemos de amar, de sentir y de actuar.
Solo cuando un hecho de importancia trascendental mueve nuestras formas culturales de experimentar el amor, es cuando alcanzamos a ver que, en efecto, todo aquello que sacude a nuestra estructura social, implica obligatoriamente un movimiento en las maneras de amar. Así ha sido por cientos de años y así será en cualquier cultura.

Por ejemplo: durante la Primera Guerra Mundial los soldados optaron por emplear la correspondencia como único medio para mantener sus relaciones amorosas a distancia, no solo relaciones de pareja, sino familiares, amistosas y legales.
Las cartas eran la única vía de comunicación y si no gustaban de escribir no tuvieron otra opción. Además, mediante las cartas se ponía en evidencia otro tipo de redes de poder, por lo que no solo fueron empleadas para demostraciones afectivas sino con fines políticos y bélicos.
“Si tan solo pudiéramos estar juntos pronto, querida, daría cualquier cosa para estar de nuevo contigo”.
Los judíos, víctimas del Holocausto, perdieron prácticamente todo durante su persecución y tortura.
Quedaron sin un hogar, sin empleo, sin patria, sin familia, sin embargo, entre ellos generaron nuevas formas de amar, si bien no podían recuperar a su familia, establecieron lazos solidarios para con los de su raza y jamás dejaron de sentir Esperanza.
Ana Frank jamás se visualizó en una mazmorra, ella se veía regresando al colegio cada uno de sus días. El amor durante el Holocausto se volcó en la vida, aunque su vida estuviera llena de muerte.
“Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro, y que, pase lo que pase, volverás a ser feliz”.
En la Revolución Mexicana nace aquella clase de amor que hasta la fecha sigue corriendo por nuestras venas: el amor pasional, el que destruye, el que mata, el que para ser olvidado se requiere de alcohol, canciones, cantinas y música popular que si no duele, no sabe.
El imaginario social de esa época construye al hombre como un tipo pícaro y enamorado y a la mujer como un ser sumiso quién a base de amor y constancia hará cambiar a su enamorado.
El hombre era un luchador, la mujer el premio. El hombre enamoraba, la mujer se dejaba cortejar. El hombre ponía las reglas, la mujer obedecía. Si no era así, entonces no era amor.
“Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel”.

Podría llenar hojas enteras de ejemplos similares. Pero daré un brinco a México al final del Siglo XX con la llegada de los medios de comunicación digitales y el internet, los cuales revolucionan en los sujetos las maneras de pensar, de sentir y de expresarse.
Y ya en las primeras dos décadas del Siglo XXI, después de varios años de adaptación tecnológica, todas las formas de amor quedan reducidas a un clic, un emoji, un audio, una fotografía, un whats, un tinder y un encuentro sexual.
Una vez que los sujetos sortean esta clase de estadios, dejan en claro que se trata de amor verdadero y están dispuestos a viajar kilómetros de distancia e incluso dejar toda una vida atrás para hacer realidad el sueño de estar juntos.
“Al cabo de unos ocho meses, empezamos a hablar sobre la posibilidad de que yo viajara a Costa Rica, casarnos, hacer vida juntos, salir, divertirnos…”
ESTAR JUNTOS. A pesar de la ligereza (torpeza, ineptitud, sensibilidad, comodidad) con la que han sido calificadas las nuevas generaciones, mantenían el proyecto de unidad heredado por sus padres y los padres de sus padres. El objetivo siempre ha sido ese, estar juntos, en familia, unidos, todos para uno y uno para todos.
A penas nos estábamos adaptando a las formas de amar en la era de las redes sociales, empezábamos a tener fe en ese tipo de amor lejano que termina en una unidad cuando llega el COVID-19 y se instala en nuestras vidas con una consigna: reconvertir toda nuestra vida, incluido ese sentimiento que llamamos amor, trastocarlo, modificarlo, cuestionarlo, minimizarlo o potencializarlo, contextualizarlo o reducirlo.
El objetivo de “estar juntos” como una máxima de amor se reduce a “estar”, aunque sea solo, pero vivo.
El amor después del COVID pone a prueba los lazos familiares, la gratitud, la solidaridad, la paciencia, la capacidad de adaptación, la supervivencia, la administración, la resiliencia, la temporalidad; todo aquello que habíamos olvidado y que una sacudida en nuestra estructura social nos puso como principal plato sobre la mesa.
La pandemia, en definitivo, ha sacado lo mejor de nosotros: hemos donado algo a quien lo necesita, hemos comprado a la vecina que se quedó sin trabajo, hemos valorado nuestro dinero, hemos aprendido a tener paciencia a nuestros hijos, a nuestras parejas y a los abuelos, hemos aprendido a cuidar el césped nosotros mismos y a recordar los puntos del bordado, hemos conocido mejor a nuestra familia, hemos descubierto que la salud lo vale todo, que las familias se terminan de un día para otro así como el trabajo; hemos aprendido a amarnos incompletos.
Pero la pandemia también ha puesto de relieve lo más bajo de nuestros actos: hemos maltratado de los nuestros, nos hemos deprimido, hemos ignorado los signos de nuestra salud, hemos sido cómplices de la muerte de seres queridos por el hecho de no cuidarnos lo suficiente, hemos aprovechado la carencia social para lucrar con las necesidades básicas y de salud, hemos minimizado el trabajo de quienes luchan por controlar la pandemia, hemos insultado, maltratado y asesinado.
Hemos intentado sobrevivir. Hemos intentado amar con lo que nos queda. Hemos sido contradictorios. Nos estamos reconvirtiendo y reinventado; ni siquiera sabemos cómo amar en la nueva normalidad.
Ignoramos si a partir de esta ruptura social, económica, política de salud y moral surja una nueva manera de experimentar el amor, tal como sucedió en el Holocausto, en la Primera o Segunda Guerra Mundial o a raíz de las Revoluciones; lo único que sí sabemos es que el amor, tal como lo experimentábamos, jamás podrá volver a ser igual.
Ha sido trastocado eso que llamábamos ingobernable.